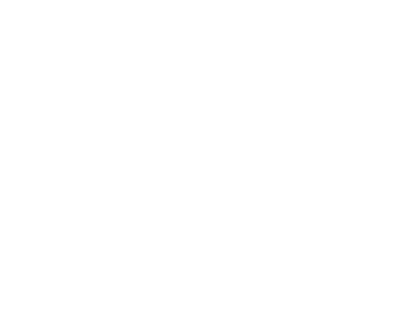Humanismo Soka
Una ciudad hecha palabra
Cuando en 1923 Jorge Luis Borges publicó Fervor de Buenos Aires, apenas tenía veinticuatro años. Ese delgado libro de poemas fue, en sus propias palabras, el germen secreto de toda su obra: «Creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923, y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después». [1]
El joven Borges regresaba de Europa y redescubría en su ciudad natal algo esencial. Buenos Aires, que para muchos era apenas el escenario de lo cotidiano, se transformó para él en un mapa de la intimidad. Las calles de tierra, los barrios del sur, las tapias gastadas, los conventillos y las veredas silenciosas eran imágenes cercanas y familiares, pero al mismo tiempo misteriosas. «Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña», [2] escribió en uno de sus poemas. Esa frase resume no solo un sentimiento personal, sino la capacidad del arte para convertir lo propio en símbolo.
En el poema Caminata, Borges dice: «Yo soy el único espectador de esta calle; / si dejara de verla se moriría». [3] Cada lector que abre Fervor de Buenos Aires puede reconocer su propia ciudad en esas páginas: no importa si es Buenos Aires u otro lugar del mundo. Lo que importa es la emoción de descubrir que las calles exteriores dialogan con nuestras calles interiores y que somos nosotros mismos, con nuestras experiencias, los que les damos sentido.
En su poema dedicado a la Argentina, el maestro Ikeda citó a este escritor:
«Borges, mi poeta preferido, escribió:
“¡Buenos Aires, capital de la antigua historia!
Los altos edificios forman un elegante bosque arquitectónico
diseñando una trama majestuosa y refinada.
Las adoquinadas calles narran historias
de alegrías y tristezas de muchos hombres.
Los grandes árboles de plátano,
con sus ramas extendidas de magnífico verdor,
la exquisita belleza del alilado jacarandá.
Ciudad, como si fueras mi amada.
Ciudad, fuente de luz”». [4]
Transformar las circunstancias
El acto de escribir poesía, para Borges, era un acto de transmutación: «La tarea del arte es transformar lo que nos sucede continuamente, transformarlo en símbolos, en música, en algo que pueda perdurar en la memoria del ser humano. Ese es nuestro deber» [5]. En otra conferencia dice: «Un escritor, o todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes: la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida, cosas eternas o que aspiren a serlo». [6]
Este concepto resuena con la perspectiva del humanismo Soka, que ve en la práctica budista una herramienta para «convertir el karma en una misión». El maestro Ikeda lo explica así: «Para decirlo sencillamente, es una forma de vida que convierte el karma en una misión. Todo lo que nos ocurre en nuestra vida tiene sentido. Es más: la forma budista de vivir consiste en descubrir el sentido de todas las cosas». [7]
Leer Fervor de Buenos Aires es presenciar este proceso en estado puro. El poeta no huye de su realidad: la abraza y la dota de un significado nuevo y perdurable. Su tarea no es evadirse, sino profundizar. Al hacerlo, descubre que lo más íntimo es, al mismo tiempo, lo más compartido. Como escribió en una dedicatoria a Leonor Acevedo, su madre: «Quiero dejar escrita una confesión, que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos». [8]
La búsqueda universal de significado
¿Por qué un libro sobre el Buenos Aires de 1920 puede conmovernos hoy? Porque no habla solo de una ciudad, sino de la experiencia universal de pertenecer a un lugar, de buscar un hogar en el mundo, de encontrar belleza en el rincón que habitamos.
El maestro Ikeda, reflexionando sobre la universalidad en el arte, señaló: «Creo que la verdadera universalidad ha de buscarse dentro de lo particular, y que la función del poder imaginativo —auténtico valor del arte— se encuentra en estado de continua tensión entre ambos factores, imbuyendo lo particular de significado universal». [9] Esto es exactamente lo que logra Borges en Fervor de Buenos Aires: al explorar con profundidad su mundo particular, alcanza una verdad que le pertenece a todos.
En marzo de 1990, el maestro Ikeda ofreció un discurso que fue leído en su nombre por su hijo Hiromasa Ikeda en la Universidad de Buenos Aires. En el mismo, titulado «Globalismo y nacionalismo», expresó: «El poeta y escritor argentino Jorge Luis Borges, el mismo que acuñó la visión de un laberinto que existe fuera del tiempo y del espacio, señaló: “Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombre”. Por sí mismo, arribó al prodigioso descubrimiento de que una persona abarca a todas las demás; de que todos los seres humanos existen dentro de cada individuo. Dicho de otro modo, cuando uno se interna verticalmente en las capas profundas que forman su propio ser, lo que encuentra es lo universal. Según Borges, los argentinos son individuos, más que ciudadanos. Así pues, la universalidad se logra atravesando el marco “horizontal” de las naciones-estado. En la convergencia entre las dimensiones vertical y horizontal, yace la imagen de un individuo cosmopolita, equipado de autonomía personal y de un enfoque global». [10]
Al cerrar el libro, comprendemos que nosotros también tenemos un «fervor» por descubrir. Nuestras calles, nuestras rutinas, nuestras propias «humillaciones y desventuras» son la arcilla que debemos modelar. La invitación es a mirar nuestro entorno con esos «otros ojos» que proponía el joven poeta, a convertir nuestra vida cotidiana en una obra de arte.
CITAS
[1] Borges, J. L. (1976). Primera entrevista en el programa “A fondo”. RTVE.
[2] Borges, J. L. (1974). Obras completas 1. Emecé, p. 15.
[3] Borges, J. L. (1974). Obras completas 1. Emecé, p. 43.
[4] IKEDA, Daisaku: La maravillosa melodía danza en el siglo, poema dedicado a los integrantes de la SGIAR el 2 de marzo de 1990.
[5] Borges, J. L. (1976). Primera entrevista en el programa “A fondo”. RTVE.
[6] Borges, J. L. (1977). La ceguera [Conferencia]. RTVE
[7] Ikeda, D. (2019). La sabiduría para ser feliz y crear la paz, vol. 2, p. 31.
[8] Borges, J. L. (1974). Obras completas 1. Emecé, p. 9.
[9] IKEDA, Daisaku: Globalismo y nacionalismo, discurso pronunciado en la Universidad de Buenos Aires, el 1°. de marzo de 1990.
[10] Ib.