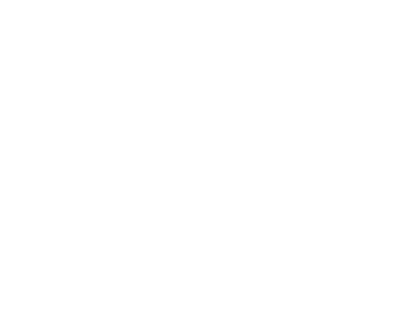Humanismo Soka
Estas adaptaciones pueden ser diversas: algunas plantas sobreviven a estaciones duras, como el invierno o la sequía, resguardando vida en pequeñas yemas pegadas al suelo o bajo tierra en forma de bulbos y rizomas. Otras desarrollan zarcillos que les permiten trepar y alcanzar la luz. Muchas especies pioneras colonizan terrenos devastados o baldíos, estableciéndose primero y preparando el ambiente para que otras plantas y animales puedan prosperar. De esta manera, la vida no solo persiste: crea oportunidades de regeneración y diversidad, atrayendo polinizadores, ofreciendo refugio a insectos y aves, y mejorando la fertilidad del suelo.
Si prestamos atención, estas estrategias de supervivencia pueden enseñarnos mucho sobre resiliencia y perseverancia. Un ejemplo extraordinario se encuentra en Japón: tras el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki en 1945, varios ejemplares de Ginkgo biloba sobrevivieron a pocos metros de la zona cero. Por esta razón se lo conoce como «árbol portador de esperanza». Esta especie, considerada un fósil viviente con más de 150 millones de años, ha demostrado resistencia a enfermedades, condiciones extremas y radiación. Su capacidad de rebrotar desde yemas protegidas en la base del tronco le permitió renacer incluso después de quedar carbonizado. Hoy, descendientes de aquellos árboles siguen en pie, y uno de ellos puede contemplarse en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Árboles gingko que sobrevivieron al bombardeo atómico en Hiroshima (imagen: Getty images)
También tenemos en Argentina un árbol de similares características, el pehuén, que es uno de los árboles milenarios más asombrosos de los bosques andino-patagónicos. Son capaces de sobrevivir debido a sus adaptaciones a condiciones extremas como erupciones volcánicas, sequías, fuegos y nevadas.

Árbol pehuén, en la patagonia Argentina. (Imagen: iNaturalist).
Hoy, la urbanización acelerada y el cambio climático imponen enormes desafíos a la biodiversidad. La destrucción avanza muchas veces más rápido de lo que los seres vivos pueden adaptarse, y numerosas especies desaparecen antes de que podamos comprenderlas e incluso conocerlas, alterando el equilibrio natural de los ecosistemas que, en última instancia, sustentan la vida humana. Este periodo actual ha sido denominado por los especialistas como «la sexta extinción masiva», caracterizada por ser impulsada por la actividad humana, y nos confronta con la urgencia de replantear nuestra relación con la naturaleza y con nuestra propia vida. Todas las especies están interconectadas: cuando una se extingue o su población disminuye tanto que no puede cumplir sus funciones, otras se ven afectadas, lo que altera el funcionamiento del ecosistema y los beneficios que nos brinda.
A pesar de la notable capacidad de resiliencia de la naturaleza, nuestro impacto a gran escala es tan intenso que muchas especies no tienen tiempo suficiente para recuperarse. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad y sobre cómo, así como el ginkgo, los pehuenes, o esas plantas que vemos resurgir en el cemento, podemos actuar para proteger y restaurar la vida que nos rodea.
El maestro Ikeda, en su artículo Cambio climático: Una visión más humana, expresó:
«Aristóteles denunció una tendencia humana: “Lo que es común al mayor número, es de hecho, objeto de menor cuidado”. Esta proclividad, que aún persiste, es lo que debemos modificar en nuestra batalla contra el cambio climático». [1]

Plantas que irrumpen del cemento. (Imagen: envato)
Ikeda también reflexiona sobre cómo la tendencia a la indiferencia hacia los bienes comunes, como el medio ambiente, ha contribuido al deterioro ecológico actual. Esta tendencia humana de descuidar lo que compartimos, se refleja en la actitud antropocentrista que ha dominado gran parte de nuestra historia. El budismo, a través del concepto de esho-funi (inseparabilidad de la vida y su entorno) expone la inseparabilidad entre la vida y su ambiente: nada existe aislado, y los seres humanos formamos parte de una red de relaciones armoniosas que sostienen y mantienen la vida.
En la actualidad, frente a tantas noticias e información, es común sentirnos abrumados y pensar: «¿se puede realmente mejorar el mundo a través de la conducta individual? ¿O no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta?». En su Propuesta de paz enviada a la ONU en el año 2015, Daisaku Ikeda recuerda que la académica en estudios por la paz Elise Boulding sostenía: «la dirección futura de una sociedad suele estar definida por la acción de un 5% de personas activas y comprometidas. Este 5% es lo que, en última instancia, transforma la cultura en su totalidad». [2]
El budismo de Nichiren es la enseñanza que disipa ese sentimiento de impotencia y de pesimismo, y nos permite asumir nuestro rol como protagonistas, capaces de generar una transformación real en el mundo. En un escrito, Nichiren Daishonin señala: «Del elemento único de la mente derivan todas las tierras en su diversidad y todas las condiciones ambientales». [3] Esta frase afirma que podemos transformar el mundo a través de cambiar nuestra actitud o nuestro sistema de creencias.
A veces, puede parecer imposible producir un cambio en todo un país o en el mundo. Pero, en definitiva, la sociedad y el mundo son un colectivo de personas configurado por el pensamiento y las actitudes de los individuos. Por eso, la transformación interior en el corazón y en la mente de los seres humanos es el punto de partida de todo cambio genuino, no solo en la sociedad sino también en la tierra y en todas sus condiciones ambientales.
CITAS
[1] IKEDA, Daisaku: Cambio climático: Una visión más humana. Véase: https://www.daisakuikeda.org/es/sub/resources/works/essays/op-eds/20190919-idn-op-ed-txt.html
[2] IKEDA, Daisaku: Propuesta de paz de 2015: Un compromiso colectivo: erradicar el sufrimiento de la Tierra y construir un futuro más humano. Véase: https://www.daisakuikeda.org/es/sub/resources/works/props/2015-peace-proposal.html
[3] The Writings of Nichiren Daishonin, Tokio: Soka Gakkai, 2006, vol. 2, pág. 843.