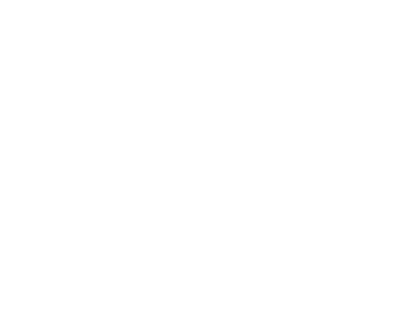Humanismo Soka
María Elena Walsh (1930 – 2011)

«Poesía no es sólo transmisión o memorización de versos. Es sobre todo una actitud frente a la vida, una forma de sensibilidad», afirmó la escritora, cantante y compositora.
María Elena Walsh nació en Ramos Mejía, en el conurbano del Gran Buenos Aires. A los diecisiete años de edad, publicó su primer libro Otoño imperdonable, que ganó el segundo lugar en el Premio Municipal de Poesía. En 1952, se instaló en París cuatro años, allí difundió el folklore argentino, junto a la compositora y cantante Leda Valladares. En esa época comenzó a escribir guiones de televisión, obras de teatro y canciones infantiles entre las que se destacan «El reino del revés», «Cuentos de Gulubú» y «Manuelita». A través de sus palabras, manifestaba sus pensamientos y abordaba temas sociales sobre el mundo que la rodeaba.
Por la censura de la dictadura militar, en julio de 1978 decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. Varias de sus canciones se transformaron en un símbolo de la lucha por la democracia, como «La Cigarra», (que en 1978 fue interpretada y popoularizada por Mercedes Sosa) que dice:
«Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
sin embargo, estoy aquí, resucitando
gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal
porque me mató tan mal.
Y seguí cantando…
Cantando al sol como la cigarra
después de un año bajo la tierra
igual que el sobreviviente
que vuelve de la guerra».
En 1985 integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia y por su labor, fue reconocida con el Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba y Personalidad Illustre de la Provincia de Buenos Aires.
Alfonsina Storni (1892 – 1938)

«Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior; este día la moral sufrirá un vuelco; las costumbres cambiarán».
Poeta fundamental de la literatura argentina y figura emblemática del empoderamiento de la mujer emergente de la primera mitad del siglo XX, Alfonsina nación en la Suiza italiana en 1892. Su familia regresó a Argentina cuando ella era niña y vivió en San Juan, Rosario y finalmente Buenos Aires. Desde muy joven tuvo que dejar sus estudios para trabajar, como mesera, costurera, actriz ambulante y maestra rural, empleos que marcaron profundamente su sensibilidad literaria. En Buenos Aires se convirtió en una voz crítica y moderna, colaborando con diversas revistas y diarios. Su estilo, irreverente y auténtico, rompió con los moldes de la escritura femenina tradicional, permitiendo que su palabra se consolidara en ámbitos en los que la mujer no era considerada.
A pesar de su creciente reconocimiento, la vida de Storni estuvo marcada por padecimientos personales y físicos. Fue madre soltera y enfrentó fuertes prejuicios sociales hacia su maternidad pública. En 1935 fue diagnosticada con cáncer de mama, condición que, lejos de silenciarla, intensificó su creación literaria; incluso mantuvo su producción poética hasta poco antes de su muerte. En 1938, ya con un profundo sufrimiento físico y emocional, su vida terminó de manera trágica. Sin embargo, su legado fue una fuente de inspiración que marcó generaciones de mujeres artistas en todo América Latina.
«¿Qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar?», escribió una vez.
Gabriela Mistral (1889-1957)

«Digámosla [la palabra paz] cada día en donde estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una "militancia de paz"». [2]
Gabriela Mistral ganó la admiración internacional por su humanismo profundo y por haber sido la primera mujer latinoamericana que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945. Nacida Lucila de María Godoy Alcayaga en 1889 en Vicuña, Chile, creció en el valle del Elqui en un entorno de pobreza. Inició su carrera como docente autodidacta a muy temprana edad, impartiendo clases en diversas regiones del país. Su talento poético comenzó a ser reconocido tras ganar un importante certamen literario en 1914, lo que marcó el inicio de su firma como “Gabriela Mistral” y el lanzamiento de su obra literaria. Con los años, se consolidó como una destacada figura de la literatura chilena e iberoamericana
Desplegó una intensa actividad pública en educación y diplomacia. Desde posiciones docentes en múltiples ciudades chilenas, extendió su influencia a través del entorno educativo, llegando luego a colaborar en organismos internacionales desde Europa. Su experiencia como consular y representante cultural le permitió articular una forma de diplomacia basada en la cooperación intelectual y cultural, contribuyendo a fortalecer intercambios literarios y educativos en tiempos de crisis global.
El maestro Daisaku Ikeda una vez refirió a ella al hablar con los jóvenes. Expresó:
«La poetisa chilena, Gabriela Mistral, escribió este poema titulado A las nubes:
“Nubes vaporosas,
nubes como tul,
llevad el alma mía
por el cielo azul”.
Ante la lectura de esos versos, pueden llegar a sentir que, de pronto, las nubes y la brisa despiertan en ustedes las emociones más sutiles e íntimas.
El hermoso arte de la poesía no es un montón de frases y palabras bonitas. Su verdadera belleza proviene, a su vez, de un bello corazón. Creo, también, que esa belleza surge de un espíritu que lucha por la humanidad, en medio de las vicisitudes de la vida. La poesía nace al tratar de expresar en palabras las emociones que experimentamos cada día. Lo mismo sucede con la literatura». [3]
Victoria Ocampo (1890-1979)

«Nuestras pequeñas vidas individuales contarán poco, pero todas nuestras vidas reunidas, pesarán de tal modo en la historia que harán variar su curso. En eso debemos pensar continuamente para no perder de vista la importancia de nuestra misión».
Victoria Ocampo fue escritora, editora y mecenas. Nacida en 1890 en una familia tradicional argentina, transgredió a lo largo de su vida las fronteras impuestas a las mujeres, creando un espacio de libertad sin igual en la sociedad de su época. Es principalmente por este motivo que es una de las grandes protagonistas de la cultura del siglo XX.
Desde pequeña fue una ávida lectora, y se cuentan que, a muy temprana edad, escondía algunos libros que su madre no le permitía leer. En 1931, creó la revista Sur, que se convirtió en un puente cultural entre América Latina y Europa. A través de esta publicación, promovió el pensamiento crítico y la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Su labor editorial también incluyó la traducción y difusión de obras de autores internacionales, enriqueciendo el panorama literario argentino. En las ediciones de la revista Sur colaboraron algunos de los intelectuales más importantes del siglo, como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Walter Benjamin, Simone de Beauvoir, Ernesto Sábato, Federico García Lorca, García Márquez, Pablo Neruda, Carl Jung, Gabriela Mistral, Vladimir Nabokov, Silvina Ocampo y Virginia Woolf.
La obra de Victoria abarcó diversos géneros, y su estilo se caracterizó por una mirada crítica y profunda de la realidad. Además, fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de la libertad de expresión, posicionándose como una voz disidente en su época.
Jane Austen (1775–1817)

(Imagen: Hulton Getty)
Esta escritora británica capturó con agudeza las dinámicas sociales de su tiempo. Sus novelas se centran en las relaciones entre las clases altas, destacando los desafíos que enfrentaban las mujeres para alcanzar una mínima independencia. Austen nunca se casó, y vivió toda su vida en el ámbito doméstico, lo que le permitió observar y reflejar las normas sociales y matrimoniales de la época con una mirada crítica y perspicaz.
Su obra aborda temas como las diferencias sociales y la independencia de la mujer, retratando cómo éstas carecían de protecciones legales y cómo su destino estaba marcado por las leyes de herencia, que favorecían a los hombres. A pesar de las restricciones sociales, sus personajes femeninos buscan autonomía y cuestionan las normas establecidas, reflejando las tensiones entre el deseo personal y las expectativas sociales.
Aunque Austen no vivió para ver el impacto duradero de su obra, sus novelas han perdurado y siguen siendo leídas en la actualidad. Su habilidad para retratar las complejidades de las relaciones humanas y las estructuras sociales ha asegurado su lugar como una de las autoras más influyentes de la literatura inglesa.
Una vez escribió: «No es lo que decimos o pensamos lo que nos define, sino lo que hacemos».
Juana Inés de la Cruz (1648-1695)

(Ilustrado por Antonio Tenorio Instituto Nacional de Antropología e Historia, México; Mediateca INAH)
«Yo no estimo tesoros, ni riquezas
y así, siempre me causa más contento
poner más riquezas en mi pensamiento». [4]
El maestro Ikeda cuenta sobre esta poetisa mexicana de la siguiente manera: «Ya desde joven, Sor Juana, que se empeñó en estudiar en una época de dominación masculina absoluta, amaba los libros y era una lectora insaciable.
La lectura, precisamente, le enseñó que todo el saber está interconectado. En una de sus obras, escribe: «[Estudiaba yo diversas cosas [...] y] quisiera yo persuadir a todos con mi experiencia a que no sólo no estorban, pero se ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, por variaciones y ocultos engarces [...], de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto». [5]
Con el tiempo, llegó a ser tan instruida que pudo debatir con los académicos más pedantes y refutarlos con elocuencia». [6]
Fue una destacada escritora y pensadora novohispana, reconocida como una de las figuras literarias más importantes del siglo XVII. Nacida en San Miguel Nepantla, México, desde temprana edad demostró una excepcional capacidad intelectual, aprendiendo a leer y escribir a los tres años. A los 16 años, ingresó a un convento donde pudo dedicarse plenamente al estudio y la escritura, desarrollando una vasta obra literaria que abarcó poesía, teatro y ensayo. Su talento y erudición le valieron el reconocimiento de la corte virreinal y de intelectuales de la época.
En un contexto colonial donde las mujeres tenían acceso limitado a la educación y a la vida intelectual, ella defendió con firmeza el derecho de las mujeres a la educación y a la autonomía intelectual. Su obra más emblemática en este sentido es la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una carta en la que argumenta en favor del derecho de las mujeres a estudiar y a participar activamente en la vida intelectual.
Emily Dickinson (1830–1886)

«La esperanza es esa cosa con plumas
que se posa en el alma
y canta la melodía sin palabras
y no se detiene nunca – en absoluto». [7]
Su estilo único y su profunda conexión con la naturaleza se vieron plasmados en más de mil setecientos poemas, de los cuales solo publicó en vida seis. Su poesía abarca temas como la inmortalidad, el amor y la naturaleza, explorados con una mirada introspectiva y un lenguaje innovador.
Desde niña, su insaciable sed de conocimiento la llevó a estudiar diversas disciplinas que más tarde enriquecieron sus escritos. Dedicó su vida a escribir, tanto que a los cincuenta años dejó de salir de su casa para consagrarse enteramente a la poesía. Cuando, luego de que falleció, su hermana Lavinia se adentró en su misteriosa habitación, descubrió los más de cuarenta volúmenes de poemas redactados por Emily. A pesar de que, como le había pedido, Lavinia había prometido que quemaría los escritos cuando la poetisa falleciera, al leerlos comprendió que eran un tesoro literario del que no quería privar al mundo. Así, se convirtió en su primera editora.
El legado de Emily Dickinson perdura a través de sus escritos, que continúan siendo estudiados y admirados por su originalidad y profundidad, destacándose por su capacidad para capturar la esencia de la experiencia humana a través de su poesía.
Simone de Beauvoir

«La vida es una posibilidad que hay que realizar».
Fue una filósofa francesa clave en el desarrollo del pensamiento feminista y existencialista del siglo XX. Nacida en París en 1908, se formó en la Sorbona y desarrolló una carrera intelectual vinculada a la enseñanza, la literatura y el activismo. Participó en la fundación de la revista Les Temps Modernes, desde la cual difundió ideas progresistas en política, filosofía y cultura.
Su obra más influyente, El segundo sexo (1949), cambió la forma en que se entendía la condición femenina al plantear que no se nace mujer, sino que se llega a serlo por imposiciones sociales. A lo largo de su vida, Beauvoir combinó coherentemente su pensamiento con su activismo, involucrándose en causas como la descolonización y los movimientos sociales de su época. En sus últimos años reflexionó sobre la vejez y la muerte, dejando un legado sólido y comprometido que aún inspira debates sobre la libertad, la igualdad y el papel de la mujer en la sociedad.
CITAS
[1] IKEDA, Daisaku: Conversaciones sobre la juventud, descubrir la gran literatura, publicado el 11 de junio de 1997, en el Koko Shimpo, periódico quincenal del Departamento Estudiantes de Segunda Enseñanza Superior de la Soka Gakkai.
[2] Mistral, Gabriela: Escritos políticos, selección, prólogo y notas de Jaime Quezada, México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pág. 161.
[3] Ib.1
[4] De la Cruz, Sor Juana Inés: «Soneto 146. En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?», en Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Vol. 1. Lírica personal. edit. Alfonso Méndez Plancarte, México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1951, pág. 277.
[5] 4 De la Cruz, Sor Juana Inés: Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Grupo Feminista de Cultura (col.), México D. F.: Laertes, 1979, pág. 43.
[6] IKEDA, Daisaku: ¡EXTIENDAN SUS ALAS AL PORVENIR! Un aeropuerto de México, publicado en la edición del 1.° de mayo de 2016 del boletín Mirai [Futuro], publicación mensual del Departamento de Estudiantes de Enseñanza Media Básica y Superior de la Soka Gakkai.
[7] DICKINSON, Emily: Poems by Emily Dickinson: colección editada por Mabel Loomis Todd y Thomas Wentworth Higginson, 1891.